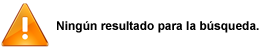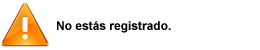FOROS OPOSICIONES FORO Oposiciones Junta de Andalucia
715.917 mensajes • 396.759 usuarios registrados desde el 25/05/2005
A VUELTAS CON EL CONCURSO (MANIOBRAS ORQUESTALES EN LA OSCURIDAD)
Simón Bolívar murió en: "fermo". La Santa Inquisición también era conocía como: “Congregación del Santo Orificio”. La batalla de Guadalete fue: “una batalla que tuvo lugar entre Guadalajara y Albacete”. “Quevedo era cojo, pero de un solo pie”. ¿Qué significa Cogito, ergo sum?: “le cogí lo suyo”. Estas joyas son respuestas reales, escritas con tinta y convicción por alumnos de ESO y Bachillerato. Zoquetes los ha habido siempre, dirán algunos. Y es cierto. La estupidez ha sido parte estable del mobiliario humano. Pero lo que antes era anécdota hoy parece sistema. La burricie ya no se oculta: se exhibe, se aplaude, se premia. No se corrige porque corregir sería elitista, autoritario, poco inclusivo. Y en ese entusiasmo democrático por validar lo que sea, hemos hecho de la mediocridad un valor cívico.
Ahora que estamos solos, y que nadie escucha, permitidme una confidencia. Que quede entre nosotros. Fue hace bastantes años, cuando aún vivía en la bruma dulce de la infancia, en ese territorio incierto donde la candidez empieza a resquebrajarse sin que uno se dé cuenta. Por un inesperado capricho de la providencia, cayó en mis tiernas y todavía inocentes manos un ejemplar de interviú. Allí, en la portada y en el centro palpitante de la revista, una mujer desnuda me miraba sin vergüenza desde un mundo que hasta entonces me había sido completamente ajeno. Abrí sus páginas con manos temblorosas. Y... bueno, os ahorraré los detalles, pero digamos que ese día algo en mí se despertó. O se rompió. O ambas cosas. Lo cierto es que, para bien o para mal, mi vida ya no volvió a ser la misma.
¿Y por qué os cuento esto?, os preguntaréis. Porque, no sé si os pasa, pero desde hace algunos años tengo la sensación —cada vez menos difusa— de que estamos viviendo una involución profunda, silenciosa, casi estructural. Lo que antes era introspección, búsqueda personal, descubrimiento íntimo, hoy parece haber degenerado en una mediocridad globalizada, uniforme, chillona. Una sociedad que ya no piensa ni reacciona. Que ya no explora: repite. Y que tiene en la cúspide de ese empobrecimiento, en la punta visible del iceberg, a nuestra clase política. Que no lidera, sino que flota. Representa, sí, pero lo peor de nosotros.
El 16 de agosto de 1977, mientras estaba sentado en el váter de uno de los ocho cuartos de baño de su mansión de Graceland, el corazón de Elvis Presley decidió dejar de latir. Cuarenta y ocho años después de aquella tragedia, y tras veinte minutos de mirar las minúsculas letras de las RPTs, lamenté profundamente no ser Elvis y reventar la pantalla del ordenador a tiros. Bastaron esos minutos husmeando el concurso —en el que simplemente se habían limitado a colgar decenas de arcaicas rpts con el 95 por ciento de los puestos cubiertos y el 4,9 desdotado— para entender la jugada: no era un proceso, estaban testeando nuestro aguante. Nos daban listas imposibles para que, con fe ciega, ordenáramos cientos de destinos como quien lanza monedas a un pozo sin fondo, con la misma esperanza que un cigarro mojado en la lluvia. Esperando que la divina OCN nos rozara con su gracia. Era absurdo. Era tragicómico. Como el capitán Willard en su barcaza, iba sin remedio hacia el corazón de las tinieblas. Solo que allí no había jungla, ni Charlies escondidos tras los matorrales. No. En ambas orillas de aquel río de puestos de trabajo, niveles, retribuciones y equis, lo que se alineaban eran mediocres disparándonos sin descanso ráfagas de tedio e incompetencia mortales de necesidad. Era plenamente consciente de que esta gente, como el Capitán Pescanova en su laboratorio de croquetas industriales, había dado con la fórmula exacta de lo que su público quería tragar. Y habían decidido fabricarlas en serie. De modo que todo aquello tenía el mismo insípido sabor de siempre, la misma textura grumosa, el mismo estomagante regusto a refrito. Pasaba de una RPT a otra como quien hojea un catálogo de horrores: puestos inflados, funciones inventadas, jerarquías que se sostenían por puro miedo o costumbre. Cada página era un recordatorio de lo absurdo, de lo innecesario, de lo perfectamente prescindible. Y detrás de todas ellas, como un titiritero moviendo los hilos, aquella cara de muñeco diabólico. Estoy convencido de que a Chucky, en su juventud, le ofrecieron un empleo como sexador de pollos, pero lo rechazó. Él estaba destinado a más altos vuelos que pasarse la vida buscando pelotas diminutas entre plumas húmedas. Pudo haber sido bibliotecario, sí, pero la sola idea de rozar con la yema de sus dedos un libro multiplicó por dos su predisposición natural a la alopecia y a las crisis hemorroidales. Durante un breve episodio de lucidez invertida, contempló la idea de traficar con sus propios órganos, hasta que descubrió, horrorizado, que una vez extirpados no volvían a crecer como las uñas. No, no y mil veces no. De todos los oficios posibles, de todas las formas, a cuál más digna y respetable, de ganarse la vida que hay en el mundo, Chucky siempre tuvo claro que debía elegir la política. Y lo logró. Con dos cojones. A veces uno solo desearía que alguien —algún alma anónima y decente— se acercase sin hacer ruido al mostrador de bebidas y, con la elegancia de un borracho experto, suelte una meadita discreta en el almibarado ponche institucional que nos sirve la Junta. Bien frío. Bien dulce…
Con los ojos secos y el alma entumecida, me di por vencido y apagué el ordenador. No era solo lo absurdo de aquellas RPTs de letra microscópica, con la que quizá quisieran esconder su propia inutilidad entre el interlineado. Era algo más profundo: la certeza de que, si quería ascender en esta carrera administrativa de pasillos largos y ventanas cerradas, tendría que renunciar. Renunciar a un trabajo que, por primera vez, me hacía sentir útil, pleno incluso. Y a unos compañeros que, contra todo pronóstico, habían logrado que ir a trabajar no fuera sinónimo de derrota diaria, sino todo lo contrario. Prosperar, me decían. Como si romper algo que funciona fuese una forma legítima de avanzar.
Poco después, me crucé con Mercurita a la salida. Llevaba esa sonrisa tan suya y tan reconfortante, y sin decir palabra me tendió las RPTs de mi provincia… impresas. No sabría decir si eran tamaño A2, A3 o carta náutica para cruzar el Cabo de Hornos. Y lo mejor: se leía todo. Claro. Limpio. Sin necesidad de microscopio. Así que tomé las hojas como quien recibe las Tablas de la Ley y me fui a casa.
Quien ha visto morir lento a alguien que ama, sabe que la muerte no siempre es lo peor. A veces es solo el telón que baja después de una obra demasiado larga, con mal guion y actores agotados. Lo verdaderamente cruel empieza mucho antes, cuando esa persona empieza a fugarse en cuotas, como si el alma tuviera permiso para irse a pedazos. Primero desaparece su voz. Después, la manera de decir tu nombre. Luego, su alegría. Sus manías. Su olor. La enfermedad convierte al que amaste en una versión gastada de sí mismo. Y tú te quedas ahí, como un tonto, abrazando un cuerpo donde ya no vive quien querías. Mirando unos ojos que te miran como a un mueble. Y aprendes que lo más aterrador no es que alguien muera. Lo más aterrador es que deje de estar antes de irse. La muerte, cuando finalmente llega, no grita. No arrasa. Entra de puntillas. Como una madre que apaga la luz de la habitación sin despertarte. Y tú te quedas ahí, llorando por alguien que ya no estaba hacía tiempo, y sintiéndote culpable por el alivio. Y ahí entiendes, con una lucidez que quema, que no todos los muertos están bajo tierra. Algunos mueren en vida... Más o menos, con ese ánimo me fui a la cama.
Estoy durmiendo mal últimamente. A veces sueño, pero sueño que duermo. En realidad, no estoy seguro de estar despierto ni dormido. Es un limbo raro donde ni la vigilia ni el sueño me quieren del todo. Estoy atrapado en una especie de purgatorio doméstico, donde los demonios no gritan ni torturan, solo te devuelven tus propios muebles y te dicen: “Tranquilo, todo sigue igual de jodido que cuando cerraste los ojos.” Las cosas están ahí, inmóviles, imperturbables, testigos indiferentes de mi farsa nocturna: la mesita de noche, mi colección de relojes, el armario... Es un déjà vu un tanto deprimente, porque ni en sueños puedo largarme de ese cuarto. Ni en sueños me pasa algo interesante. Ni sexo, ni persecuciones, ni vuelos. No. Solo eso: estar ahí, acostado, soñando que estoy acostado.
Pero esa noche empezaron a pasar cosas. Cosas de las que uno no habla en la oficina. La puerta del baño, que siempre cierro por costumbre, estaba entreabierta. Como si alguien —o algo con dedos— la hubiese dejado así para que yo viera que no estaba solo. Unos golpecitos secos, similares a los que podría dar un sepulturero experimentado para comprobar la calidad de un féretro llamaron mi atención hacia la ventana. Frente a mí se extendía la habitación en penumbras. Me pareció distinguir una silueta en el espacio bajo la ventana. Parecía un niño. Un niño gordito y cabezón. Tomé el móvil de la mesita y lo enfoqué con la linterna, pero su débil luz apenas conseguía penetrar la oscuridad a esa distancia. El niño, o lo que fuera, no se movía. Solo giraba la cabeza de un lado a otro. Negando. Negaba como quien ya sabe cómo va a terminar tu historia y no le gusta. Cerré los ojos, esperando despertar de aquel mal sueño. Cuando volví a abrirlos, la imagen había desaparecido. Permanecí mirando el oscuro vacío frente a la ventana, extendí el brazo y pasé la mano por el silencio inerte, como buscando confirmar que ya no estaba allí. Justo cuando estaba empezando a relajarme, escuché su voz. Parecía brotar de debajo de la cama: “Nunca debisteis confiar en mí —dijo—. Pero no os culpo. Era inevitable. Esa cara de cachorro desorientado, los modales suaves, la fragilidad bien ensayada... Caísteis como imbéciles. Me abristeis la puerta sin preguntar. Me disteis todo sin saber qué era. Y yo sólo tuve que fingir mientras hablabais, parloteando vuestra superioridad funcionarial envuelta en condescendencia. Sois tan fáciles. Tan absurdamente previsibles. Todo cuanto deseo es robaros. Despojaros, sin violencia aparente, de todo lo que creéis vuestro. No, no te alarmes todavía, no seas ridículo, no llames a la policía. No estoy hablando de vuestros televisores ni de vuestros coches, bicis o patinetes eléctricos. Lo mío es más simple. Quiero eso que ni sabéis que tenéis: eso que está en el aire que respiráis, en ese olor tenue pero inconfundible de vuestros deseos. En la fragancia gastada de vuestras esperanzas: prosperar en el trabajo, ascender, hacer carrera en esa maquinaria absurda que llamáis Administración. Está en el cuarto de baño que nunca reformaréis, en el piso que jamás podréis pagar. En los hijos que no llegarán. Os lo arranco sin tocaros. Y cuando me vaya, lo sabréis. Porque el vacío tendrá nombre. El mío”.
Cuando terminó de hablar, se echó a reír. No era una risa de villano de película, no. Era una risa rota y oxidada. Reía como quien se mea en tu cama solo para ver tu cara. Y sin dejar de reír, salió de debajo de la cama. Pequeño, feo, con esa sonrisa de plástico viejo que daba más asco que miedo. Era Chucky, sí, pero en tamaño pequeño, como en las pelis. En una mano traía un cuchillo que parecía sacado de una cocina de un manicomio victoriano. En la otra, los putos folios que me había impreso Mercurita para el concurso. Bien enrolladitos. De un salto se me montó en la cabeza. Me puso el cuchillo en el cuello y me encajó el rollo de papeles en la boca. Papel barato, seco, con sabor a toner.
—¿No querías concurso, cabrón? Pues traga. Traga como tragaste toda tu vida.
Me arrancó de la cama como si fuese una bolsa de basura. Me arrastró del tobillo por el pasillo mientras el rollo de papeles seguía encajado en mi garganta. No entendía cómo ese puto muñeco podía tener tanta fuerza.
—Vamos, campeón —mascullaba mientras caminaba como un PLD al que le han quitado su secretaria—. Hoy concursas. Hoy decides tu destino profesional. ¿No es emocionante?
Abrió una puerta que no estaba ahí antes. Al otro lado, un pasillo de oficina infinito, iluminado por tubos fluorescentes que parpadeaban con la cadencia de una arritmia. Paredes blancas. Moqueta gris. Y cubículos. Miles. Todos iguales. Todos ocupados por versiones de mí mismo. Más calvos. Más gordos. Más viejos. Más vencidos. Cada uno tecleaba cosas invisibles en ordenadores sin pantalla. En vez de caras, tenían relojes de fichar en la frente. Uno me miró. El tic-tac que hizo su ceja me revolvió el estómago.
Chucky se paró frente a una puerta con un cartel oxidado que decía “Comisión Permanente del CAP”. La abrió con una reverencia falsa, como un camarero de prostíbulo. Adentro, tres figuras con trajes blancos desproporcionados —uno demasiado chico, otro enorme y el tercero con la chaqueta al revés— me miraban desde una mesa plagada de carpetas. Uno de ellos golpeó la mesa con una grapadora y gruñó:
—Exponga sus méritos.
Quise hablar, pero el rollo de folios seguía en mi boca. Intenté escupirlo. Nada. Me atraganté con la Rpt de Medio Ambiente.
—¿No tiene nada que decir? —dijo el segundo, mientras se comía un expediente con cuchillo y tenedor—. Otro más que viene sin competencias transversales.
El tercero, con voz de cigarro apagado en sopa, murmuró:
—Propongo su archivo en la carpeta de prescindibles.
Chucky aplaudía de fondo. Gritaba cosas como: “¡Esto es oro puro!” y “¡Viva la meritocracia, hijos de puta!”
Intenté gritar. Pero solo conseguí emitir un leve pitido, como una impresora sin tóner.
Entonces recordé lo que le dijo un paisano mío a Nerón: “Tu poder vive en mi miedo. Ya no te tengo miedo. Ya no tienes poder”. Y también recordé algo más práctico: que, como todo el mundo sabe, las cucarachas nacen, crecen, se reproducen con entusiasmo y con Cucal aerosol mueren y desaparecen. Así de simple. Y si algo nos ha enseñado la historia es que los hombres no somos muy distintos: nacemos y crecemos, con más dudas que certezas, si hay suerte nos acostamos con alguien. A veces de otro sexo. A veces del mismo. La mayor parte, solos. De ahí, algunos se reproducen Luego un día, sin aviso ni gloria, nos morimos. Y desaparecemos. Sin épica. Sin aplausos. Y en dos generaciones, si no antes, nadie recordará nuestro paso por este planeta, un destello efímero entre dos eternidades. Un rostro amarillento en una foto torcida, de esas que nadie se atreve a tirar pero tampoco mirar. Cada vez más tenue. Más frágil. A merced de la memoria de los que nos conocieron. Que pronto serán también una sombra. Una cucaracha con carnet y sueños. Y ni siquiera nos mata el Cucal. Nos mata el tiempo. Y el tiempo, queridos compañeros, no necesita espray.
Desperté empapado en sudor, me sentía como si una dominatrix titulada en filosofía práctica se hubiese afanado, con esmero, en recordarme que existo. El viento fresco de la ciudad se colaba por la ventana entreabierta, acariciando la habitación en silencio. Las estrellas aún brillaban allá arriba. Tercas. Frías. Lejanas. Cerré los ojos un instante. No había alegría, ni tristeza, solo una quietud limpia, inesperada.
12 RESPUESTAS AL MENSAJE
RE:A VUELTAS CON EL CONCURSO (MANIOBRAS ORQUESTALES EN LA OSCURIDAD)
Con la de adornos y delicados engranajes con los que describes a la mujeres que incluyes en la mayoría de tus relatos.... Y de mi, solo te sale decir que tengo sonrisa reconfortante? Y "tan suya" que es?
Que tengo acaso la sonrisa rara o doblada como la cantante Mari Trini?
No se, esa descripción me ha perturbado, jajajaja.
RE:A VUELTAS CON EL CONCURSO (MANIOBRAS ORQUESTALES EN LA OSCURIDAD)
Pero reconozco que en tan corto espacio de letras me he reído (y mucho),he tarareado mentalmente el mítico Unchained Melody de Elvis de su última actuación, me he emocionado (cuando describes la inevitable partida sin retorno del ser humano, tan brutal, real y descriptiva), me he entristecido (con el panorama crítico que subyace en tu relato), me he acojonado (porque llegué a pensar que el chucky del sueño era yo, jajajaja), y consecuentemente me he vuelto a reír. Y como no, me he alegrado de aparecer en tu relato, aunque no me describas como una bella sonrisa (jajajaja).
El relato es súper bueno, condensado en calidad, intenso en emoción, surrealista como la propia realidad, escalofriante, v'ivido, cautivador, tierno, es la excelencia en pensamiento y gramática.
Y después de mis generosas palabras, a ver si la próxima vez me lo igualas,,.... No digo que lo mejores, je, je.... Igualamelo pajaro!!!!.... Y tendrás lectora para toda la vida.... Jajajaja.
RE:A VUELTAS CON EL CONCURSO (MANIOBRAS ORQUESTALES EN LA OSCURIDAD)
Jajajajaja, ¡qué grande! Lo tendré en cuenta para futuras entregas. Ah, y gracias por tus "generosas palabras".
RE:A VUELTAS CON EL CONCURSO (MANIOBRAS ORQUESTALES EN LA OSCURIDAD)
Eso, eso, tu como en la película de Johnny Guitar.
Ethereum
Eso es en la ventanilla de al lado.
• 12/06/2025 9:32:00.
• Mensajes: 34
• Registrado: julio 2022.
RE:A VUELTAS CON EL CONCURSO (MANIOBRAS ORQUESTALES EN LA OSCURIDAD)
Grande, como siempre. Yo, como simple y sucio interino, todavía no he experimentado la agridulce sensación de participar en un concurso, pero imagino que es tal y como lo describes: con la certeza de que hasta el mismísimo Gandhi echaría queroseno al escritorio mientras se fuma un cigarro, al mismo tiempo que revienta el ordenador del despacho con una almádena, para finalmente echar la colilla aún encendida (y quedándose junto al fuego, porque el capitán siempre se hunde con el barco). Vamos, imagino que la sensación será más o menos similar...
RE:A VUELTAS CON EL CONCURSO (MANIOBRAS ORQUESTALES EN LA OSCURIDAD)
Tal cual, Ethereum. En nada la estarás viviendo, ya verás.
Elichocolate
• 12/06/2025 17:39:00.
• Mensajes: 23
• Registrado: agosto 2021.
RE:A VUELTAS CON EL CONCURSO (MANIOBRAS ORQUESTALES EN LA OSCURIDAD)
Sublime, Rasspu! Lo que me he reído con el muñeco! Gracias por tus historias.
Laylah
• 12/06/2025 19:30:00.
• Mensajes: 7
• Registrado: julio 2021.
RE:A VUELTAS CON EL CONCURSO (MANIOBRAS ORQUESTALES EN LA OSCURIDAD)
Supongo que habrá un Seiko Ref. 6105 en esa colección...
RE:A VUELTAS CON EL CONCURSO (MANIOBRAS ORQUESTALES EN LA OSCURIDAD)
Un capitán willard! Tuve la versión moderna, pero lo vendí. Laylah, me has dejado sin palabras... ¿Tú coleccionas?
Laylah
• 12/06/2025 22:49:00.
• Mensajes: 7
• Registrado: julio 2021.
RE:A VUELTAS CON EL CONCURSO (MANIOBRAS ORQUESTALES EN LA OSCURIDAD)
No, qué va! Es que no he visto "Apocalypse Now" y he buscado quién era el capitán Willard. Me ha salido lo del reloj y, como hablas de una colección de relojes en el mismo relato, me ha parecido que era un toque autobiográfico.
MasPlazas
• 13/06/2025 9:16:00.
• Mensajes: 747
• Registrado: octubre 2010.
RE:A VUELTAS CON EL CONCURSO (MANIOBRAS ORQUESTALES EN LA OSCURIDAD)
Es buenísimo Rasspu, muy divertido y mira que es difícil sacar algo bueno de este mundo juntero, pero sólo por como lo cuentas merece la pena. Gracias.
RE:A VUELTAS CON EL CONCURSO (MANIOBRAS ORQUESTALES EN LA OSCURIDAD)
Muchas gracias, MasPlazas, y mucha suerte para el concurso.
Elichocholate, disculpa, que no te leí. Gracias a ti.
Laylah, lo de los relojes es una afición extraña, un tanto excéntrica quizá, más aún en estos tiempos dominados por el móvil. El 95 % de mis relojes son de cuerda o de carga automática, movidos por el ritmo de quien los lleva. Me gusta pensar que, de algún modo, dependen de mí: que si un día yo falto, sus corazones —como el mío— dejarán de latir. Y que tal vez, algún ser querido que los herede les preste atención, los ponga en marcha de nuevo y así, con ese simple gesto, los devuelva a la vida.
Seguro que tienes mucho que decir, te estamos esperando.